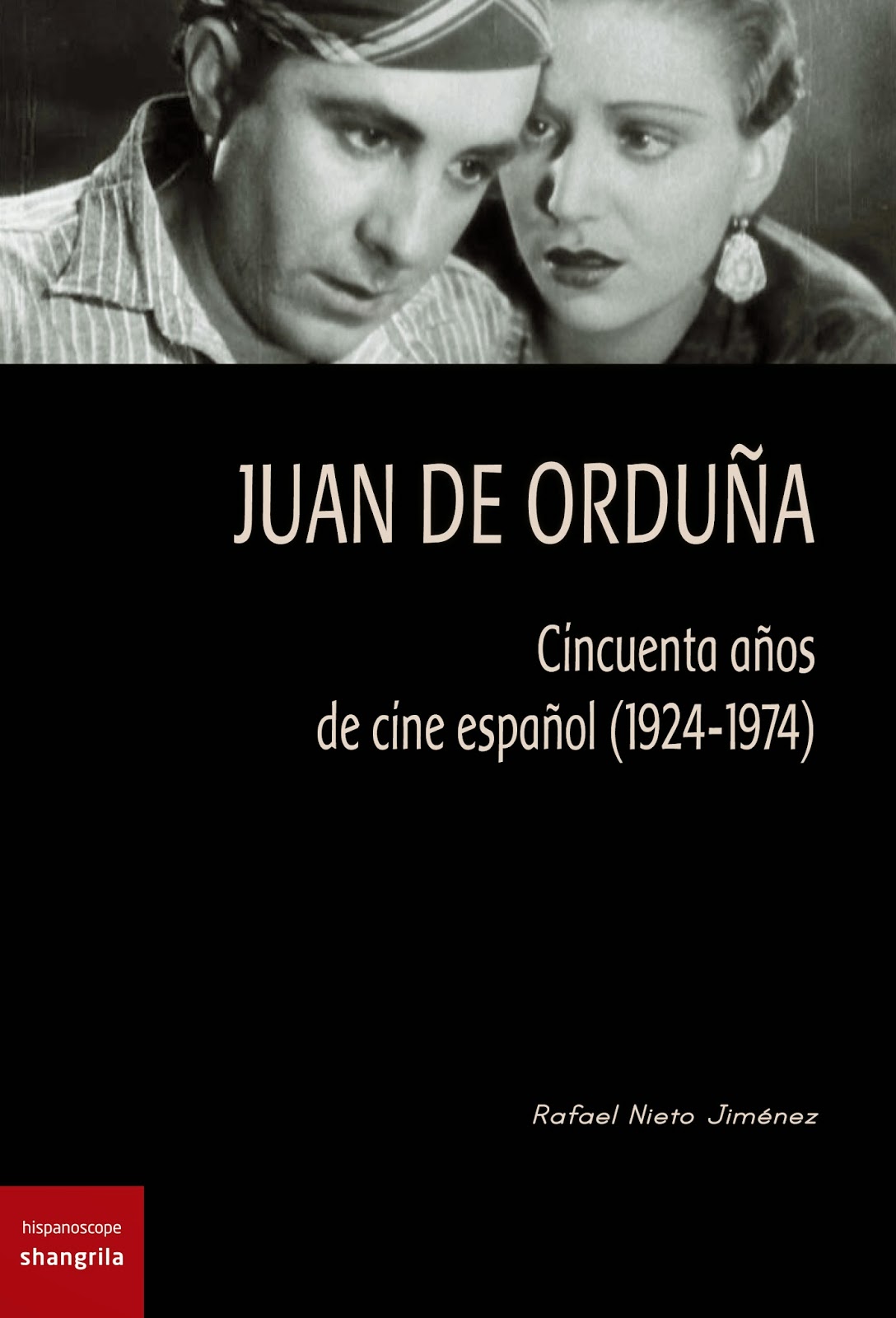¿El público quiere imitaciones?: Grand Piano, de Eugenio Mira
A modo de aperitivo del próximo Festival de Cine Fantástico de Sitges, hemos visto ya la película que el 11 de octubre inaugurará la 46ª edición del certamen más importante del mundo en su género. Se trata de Grand Piano (Eugenio Mira, 2013), un thriller de suspense nada original pero propicio para reflexionar sobre una tendencia muy habitual en los jóvenes directores del cine español: realizar productos clonados del cine norteamericano.
Gran Piano ejemplifica muy bien ese tipo de película que la industria del cine español deseó realizar durante décadas, desde los inicios del cine en realidad, pero que sólo en los últimos años parece haber encontrado su acomodo definitivo gracias a algunos recientes éxitos de taquilla. Me refiero a esos productos que el público definía y define, aunque cada vez con menos frecuencia, con una máxima tan contundente como esta: «no parece una película española».
Al parecer, el ideal de una gran parte del público era que nuestro cine no pareciera nuestro, sin duda debido a cierto complejo de inferioridad respecto al cine de Hollywood. Una parte de razón tenía en cuanto a la factura técnica, francamente inferior a la industria norteamericana, y también sobre la insistencia en argumentos de índole histórico-literaria que, salvo excepciones, carecían del suficiente dinamismo para atraer a un público masivo. Sin embargo, que el remedio para contentar a ese público sea imitar sin más, aunque se haga con mucha profesionalidad, no deja de ser triste además de sobrepasar toda lógica. Bueno, toda lógica menos la del vil metal.
Es lógico que los productores quieran ganar dinero, y que para ello ofrezcan un producto estandarizado que satisfaga a la mayor parte del público y pueda, además, competir en un mercado exterior cada vez más esencial. Pero se echa en falta la búsqueda de vías propias de éxito -salvo gozosas excepciones como Almodóvar- que vayan más allá de imitar con eficacia modelos foráneos. Más si cabe cuando constatamos que esas imitaciones prescinden de todo rasgo cultural que pueda singularizar nuestras películas respecto a sus modelos, incluso a costa de nuestros actores y nuestro idioma.
Cada vez son más los ejemplos que contribuyen a destruir la diversidad cultural y consolidar el pensamiento único cinematográfico. Lo imposible (J. A. Bayona, 2012), de la que hablamos en una entrada anterior, sería la culminación de este proceso gracias a un éxito espectacular que ha sido refrendado, por si fuera poco, con un Premio Nacional de Cinematografía concedido a su director por el Ministerio de Cultura, sin duda cegado por las cifras de taquilla. Poco importa que no sea percibida por el público español o extranjero como un producto cultural español mientras sirva para elevar la tan temida cuota de mercado.
Lo peor no es que el cine de Bayona, como el de Alejandro Amenábar, Rodrigo Cortés -productor de esta- y tantos otros jóvenes cineastas, beban de fuentes norteamericanas, pues cada uno es libre de elegir sus referentes y, de forma más o menos consciente, de emular a sus maestros. Ni que esas fuentes no sean muy variadas, Hichcock y Spielberg principalmente, como si no hubiera nada más. Lo peor es que no parecen interesados en aclimatar esas influencias a nuestra idiosincrasia cultural, al contrario de lo que viene haciendo el modélico Enrique Urbizu con el cine negro. Son aplicados alumnos con una notable preparación técnica, pero su cine, en realidad, no difiere mucho del realizado en España e Italia en los años 60 para imitar el western o las películas de James Bond, en su mayoría compuesto de subproductos nacidos con el mismo propósito emulador.
Grand Piano, también rodada en inglés con actores norteamericanos, es otra propuesta que sigue los parámetros ya descritos. No hay que ser muy erudito para reconocer sus similitudes con el cine de Alfred Hitchcock o Brian De Palma, tanto por la premisa argumental -un pianista es obligado por un loco a tocar sin cometer errores durante un concierto si quiere evitar su muerte y la de su mujer- y la dosificación del suspense hasta límites inverosímiles, como por el barroquismo de la puesta en escena, pantalla partida incluida. Pero quizás de este modo se logre cierta complicidad con el espectador, agradecido de poder reconocer con facilidad esas referencias.
Como sucedía en su anterior trabajo, Agnosia (2010), Eugenio Mira sostiene con habilidad una tramoya narrativa endeble que se vendría abajo si se dejara pensar al espectador un momento, algo que se intenta evitar a toda costa. Sin embargo, tras esa habilidad de prestidigitador no hay una sola idea original. Al igual que su pianista protagonista, Eugenio Mira ejecuta con perfección una pieza musical preestablecida pero no es capaz de crear algo propio que nos conmueva.
Aun así, y quizá sin quererlo, hay que destacar que los diálogos parecen mostrar cierta conciencia sobre su condición de mero producto de consumo. Hay frases del lunático dirigidas al pianista que parecen referirse también a nosotros, los espectadores, como culpables de la situación de adocenamiento cultural en la que vivimos. El público no sólo no se entera cuando el pianista falla una nota, igual que no suele percibir los fallos de raccord en el cine, sino que su actitud conformista obliga a los artistas, sean músicos o cineastas, a ofrecer espectáculos aparatosos y convencionales que garanticen su éxito. Quizá haga falta entre el público locos como el que amenaza al pianista para que los cineastas se sientan obligados a arriesgar un poco más en sus propuestas. O al menos para que ejecuten piezas arriesgadas como La Cinquette que no desea abordar el protagonista de Grand Piano por su extrema dificultad.
Mientras tanto, ante el convencimiento de que contentará a un gran público, Grand Piano ha sido vendida a 30 países antes de estrenarse. Al menos su éxito proporcionará empleos, como los 2.000 que, según indica la película en sus títulos de crédito, trabajaron en esta importante, desde el punto de vista industrial, producción.