Crítica en 200 palabras (o casi): El cochecito (1960)

Lugar de proyección: mi hogar, dulce hogar.
Formato de proyección: Blu-ray.
Valoración: ★★★ (Quizá la vuelva a ver).
Ahí va la crítica:
El cochecito (Marco Ferreri, 1960): Si los protagonistas de El pisito (1958) sufrían lo indecible para conseguir un hogar donde formar una familia, en esta ocasión Marco Ferreri y Rafael Azcona nos presentan a un anciano que desea un cochecito para poder acompañar a sus amigos, todos motorizados debido a sus minusvalías físicas. Parece menos una necesidad que un capricho, de modo que es una premisa ineficaz para identificarnos plenamente con el personaje, por mucho que José Isbert sea un maestro de la interpretación con el que es difícil no encariñarse. En cualquier caso, mientras se desvive por conseguir su objetivo descubrimos todo lo que de esperpéntico había en una sociedad muy egoísta que empezaba a volcarse en el individualismo consumista. La censura se encargó de cercenar un final que ahora podemos disfrutar en toda su crudeza, y que todavía hoy puede parecer excesivamente inmoral. Este ejemplo de neorrealismo a la española, con toda su mala uva, es difícil de olvidar, por tanto, pero tampoco hay que exagerar sus virtudes cinematográficas, pues sus aciertos no consiguen ocultar cierta molesta sensiblería en algunas escenas. Aunque los detalles grotescos estén mejor incardinados en el conjunto que en El Pisito, no resulta tan conmovedora como aquella.
Criterio de valoración:
● (No debería haberla visto)
★ (Espero no volver a verla)
★★ (Podría volver a verla)
★★★ (Quizá la vuelva a ver)
★★★★ (Seguro que volveré a verla)
★★★★★ (La veré varias veces)
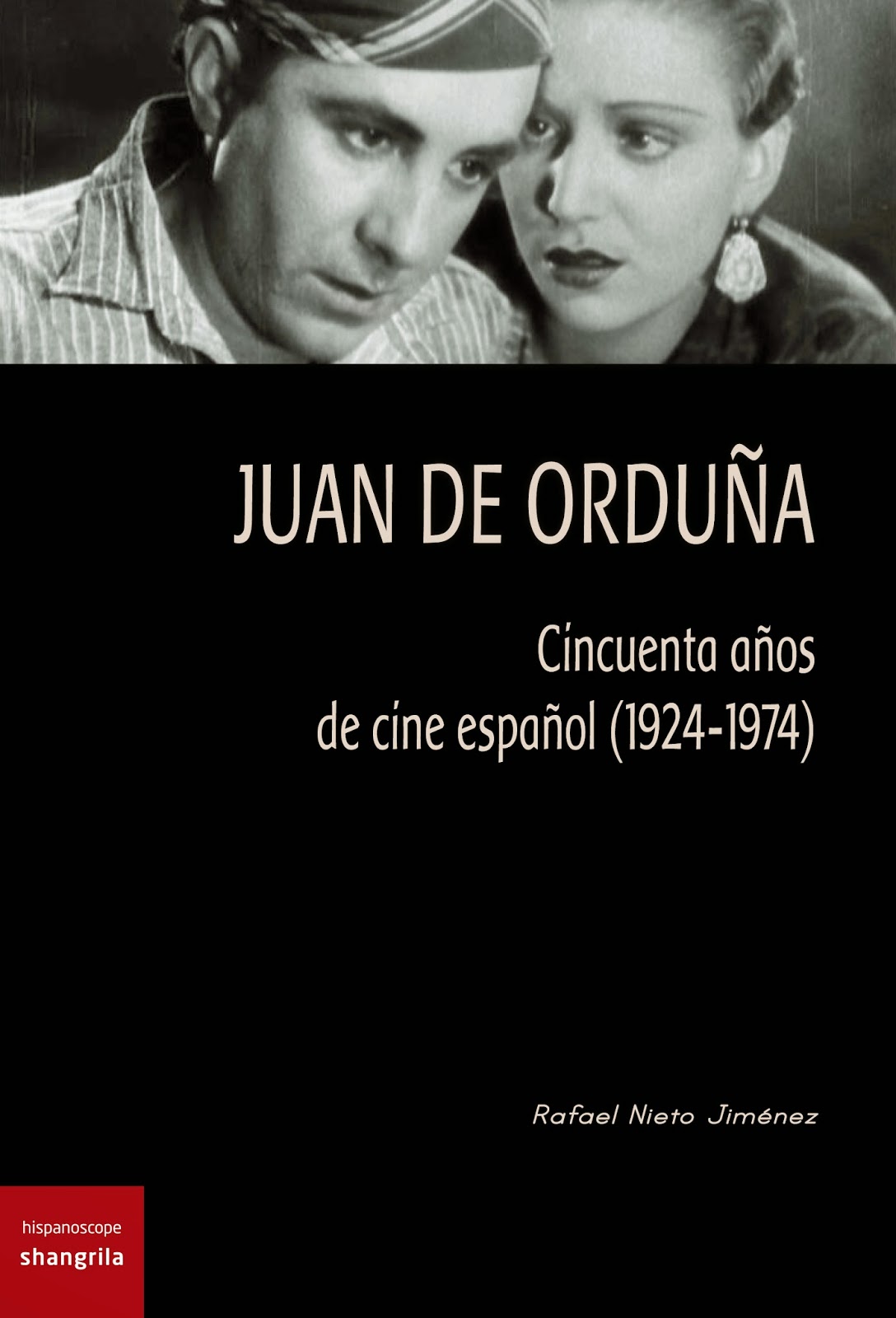


Yo no siento un gran aprecio por «El cochecito», y eso que la he visto dos veces. La primera vez fue durante mi primera adolescencia, dentro del ya mítico programa televisivo «La clave» de José Luis Balbín, donde ofrecieron, por imposibilidad material de hacer otra cosa, su versión mutilada por la censura franquista. La segunda vez fue muchos años más tarde, estando yo bastante más crecidito, en un pase que dio la Filmoteca de una restaurada copia en 35 mm de su versión íntegra y original. En ambos casos mi reacción fue tibia, por no decir fría. Buenas intenciones y medianos resultados, tal como se puede decir de tantas obras sobrevaloradas en las siete artes desde que el mundo es mundo.
Sólo he visto otra película más de Marco Ferreri: la indescriptiblemente nauseabunda «La gran comilona», una de las cintas más repugnantes, desde cualquier perspectiva, que alguien que no haya perdido del todo su humanidad puede tener la mala fortuna de sufrir. Huelga decir que desde entonces me he abstenido con rigurosidad de asomarme a la filmografía de este pseudo-director. Poco importa que en sus guiones haya colaborado a menudo Rafael Azcona. Azcona era capaz de lo mejor y de lo peor… con muchos, demasiados grados intermedios; y Ferreri tenía el extraño don de hacerle sacar a la luz abrumadoramente su lado más soez, ramplón, grosero, ordinario y chabacano.
No hay en mi interior el más mínimo sentimiento patriótico. Considero que las dos mayores lacras que existen sobre la faz de la Tierra son las religiones y los nacionalismos. (Cabría añadirles una tercera, que son las ideologías cuando la gente se las toma como una religión laica o como un nacionalismo espiritual.) Opino que lo ideal sería que todos fuéramos cosmopolitas, o sea ciudadanos del mundo, en cualquier aspecto de nuestras vidas; que profesáramos que nuestra patria es el conjunto de lugares y cosas, hállense donde se hallen, que nos gustan espontánea y sinceramente; y que -ciñéndonos al caso presente- no nos sintiéramos impulsados, u obligados, a ver ninguna película española por el mero hecho de ser española, ni a colmarla de alabanzas por ese mismo motivo.
En este blog ya he manifestado alguna vez que no soy propenso a frecuentar el cine español. Aparte de que mi tiempo de ocio siempre ha estado muy ocupado en variadas exploraciones hedonistas del cine que más me interesa y apasiona -es decir, el cine clásico norteamericano de los intervalos cronológicos de 1920-1930 y 1945-1965, más una selecta representación de lo mejor de otros tiempos y otros lugares del entero globo terráqueo-, a juzgar por mi experiencia no puedo menos que suscribir el contundente diagnóstico que Juan Antonio Bardem hizo en las famosas Conversaciones de Salamanca del año 1955: «El cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico.» El propio Bardem lo reafirmó así en el año 2002: «¿Qué ha cambiado en el cine español? Políticamente sigue siendo absolutamente ineficaz, porque se tiende a los pies del imperialismo americano. Estéticamente sigue nulo, con algunas excepciones. Industrialmente creo que está peor que entonces; quiero decir, ahora no hay estudios, los estudios los tienen las televisiones pero no el cine. Intelectualmente, basta con repasar lo que se está haciendo… Hay muy pocas excepciones.» En otras palabras, la esencia actual, a pesar de ciertos desarrollos y modernizaciones en la superficie, es la propia de unos mismos perros con distintos collares. Anoto de pasada que las facetas política y social del cine, ya sea español o no, me son casi por entero indiferentes; no así la intelectual, la estética y la industrial.
Antes he aludido a mi experiencia con el cine español, y debo aclarar que no es tan limitada como podría inferirse a tenor de las apariencias. A lo largo de mi vida he intentado, aunque sin pretensiones de exhaustividad, catar las muestras de cine español más elogiadas en las recomendaciones individuales o colectivas de los sedicentes críticos y los sedicentes espectadores… y el resultado de esta tentativa ha sido más bien descorazonador.
Repasando ahora una docena de listas más o menos canónicas de «Las mejores películas de toda la historia del cine español», compruebo con desaliento que, independientemente de su éxito popular y su prestigio erudito, la mayoría de los no escasos filmes que he visto de entre los incluidos en tales enumeraciones me gustan poco o muy poco. Me refiero en concreto a «Sierra de Teruel», «La torre de los siete jorobados», «Vida en sombras», «Cielo negro», «Esa pareja feliz», «Calabuch», «El cebo», «Los golfos», «El extraño viaje», «El mundo sigue», «La caza», «Ana y los lobos», «Furtivos», «Canciones para después de una guerra», «Asignatura pendiente», «Tigres de papel», «Elisa, vida mía», «A un dios desconocido», «La mitad del cielo», «Remando al viento», «Amantes», «El sol del membrillo», «Belle Époque», «El día de la bestia», «La niña de tus ojos», «La comunidad», «El mar», «Los otros», «El espinazo del diablo», «Mar adentro», «Volver», «El laberinto del fauno», «El orfanato», «Balada triste de trompeta», «Chico & Rita», «El artista y la modelo» y «Magical Girl».
Verdad es que un par de filmes también incluidos me parecen obras maestras absolutas («El verdugo» y «Ese oscuro objeto del deseo»); que otro está al borde de parecérmelo («Plácido»); que unos cuantos son realmente magníficos («Viridiana», «El jardín de las delicias» y «Cría cuervos…»); y que otros tantos son suficientemente buenos («Bienvenido, Mr. Marshall», «Peppermint Frappé», «Tristana», «El espíritu de la colmena», «La prima Angélica», «El desencanto», «La escopeta nacional», «Maravillas», «El sur», «La vaquilla» y «¡Ay, Carmela!»). Se observará, no obstante, que en su mayoría han salido de las manos de un reducidísimo número de directores, los cuales, a excepción de Luis Buñuel (quien debería ser clasificado en puridad como un cineasta mejicano o francés, habida cuenta de su biografía), se caracterizan, o bien por sus preocupantes altibajos de calidad, o bien por ser autores de muy esporádicos aciertos aislados.
Para los malpensados, hago aquí la declaración jurada de que todos los títulos nombrados de principio a fin de este comentario los he visto con la mayor atención y respeto que está a mi alcance, así como en las mejores condiciones imaginables: proyección en 35 mm en la pantalla gigante de una sala de cine.
Y, como colofón, sería de utilidad que se divulgara el hecho, alarmantemente sintomático, de que ninguna de las nefandas listas antedichas ha encontrado espacio, por lo visto, para que figure la insigne «Parranda», y de que a este paso es harto improbable que ello ocurra en el futuro. Pero ésa es otra historia.
El tuyo debe de ser el resumen más escueto que exista del cine español. En esto nunca estaremos de acuerdo porque partimos de intereses muy diferentes. A mí el cine me interesa poco como expresión artística o estética, pues lo considero un arte muy menor, si es que es un arte y no simplemente un entretenimiento superlativo, un gran juguete que no necesita recubrirse de los mantos dorados del Arte para legitimar nuestro disfrute. Una película española para mí siempre es preferible no por nacionalismo, dios nos libre, sino porque disfruto de la parte sociológica que a ti no te interesa.
El cine español sin duda es industrialmente raquítico, porque sigue dependiendo de la subvención y de la televisión, no de la taquilla; también es socialmente falso, porque sus historias están ligadas a la visión burguesa que de la vida tiene sus creadores; pero es injusto decir que es estéticamente nulo e intelectualmente ínfimo, porque significa negar a muchos cineastas aunque solo sean una ínfima minoría. Por último, es completamente falso que sea políticamente ineficaz, sino todo lo contrario, pues en general sirve a la ideología en el poder de la manera más inadvertida posible, mediante el entretenimiento aparentemente insustancial, siendo, por tanto, más peligroso. En ese sentido, poco se ha cambiado desde el franquismo al actual sanchismo. Quizás incluso ahora estemos peor porque apenas existe la disidencia.
Así es si así os parece.
Ahora bien, uno de los objetivos (secundario, pero no carente de importancia) de mi escuetísimo resumen de la historia del cine español, a través de sus especímenes más reputados y/o populares, era resaltar por enésima vez la poca o nula fiabilidad que, en la debida valoración de una «bella arte», yo atribuyo a la inmensa mayoría de los consensos críticos y a la práctica totalidad de las votaciones populares.
Es un caso muy infrecuente el toparse con críticos de verdadera categoría, dotados de una sólida formación y una insobornable independencia de criterio, como Miguel Marías o Robin Wood… y ni siquiera éstos se libran de incurrir eventualmente en escandalosas arbitrariedades e injusticias. Casi todos los críticos con cuya labor pasada o presente estoy familiarizado (y créaseme si digo que son varios centenares) pertenecen a una u otra de dos tribus equiparablemente odiosas: la de los zoquetes presuntuosos y la de los mitómanos babosos.
Y, por lo que se refiere a los gustos de la cinefilia de a pie y del público masivo, voy a cederle la palabra a Schopenhauer, como ya he hecho en otras ocasiones. Últimamente estoy entregándome a la lectura de sus obras completas: la mitad de las veces me parece molestamente farragoso, y la otra mitad, apasionantemente lúcido. (No descarto que esta desigualdad de su nivel de interés se deba a la mayor o menor calidad de las versiones españolas que hasta ahora he manejado, porque mi desconocimiento casi absoluto del idioma alemán me obliga a leerlo en ediciones traducidas.) El fragmento suyo que ahora viene a cuento -centrado en una de las posibles estratagemas para vencer en una discusión con un adversario dialéctico- es el siguiente:
«Sobre el ‘argumentum ad verecumdiam’ [argumento basado en el respeto]. En vez de razones, empléense autoridades según la medida de los conocimientos del adversario. Dice Séneca: ‘Todo el mundo prefiere creer antes que juzgar’ (De vita beata, I, 4); uno tiene fácil la partida cuando está a su favor una autoridad a la que respeta el adversario. Pero para uno habrá tantas más autoridades válidas cuanto más limitados sean sus conocimientos y facultades. Si éstos fueran de primer orden, habrá para uno escasísimas autoridades, prácticamente ninguna. En todo caso, uno sólo admitirá la validez de las personas expertas cuando se trate de una ciencia, arte u oficio que conoce poco o nada; e incluso a éstas las mirará con desconfianza. Por el contrario, la gente corriente siente un profundo respeto por los expertos de cualquier tipo. No sabe que quien hace de una cosa su profesión no ama a la cosa sino a su ganancia, ni que quien enseña una cosa raras veces la conoce a fondo, pues a quien la ha estudiado a fondo le queda habitualmente poco tiempo para enseñar. Pero para el vulgo hay numerosísimas autoridades que le merecen respeto; por tanto, si uno no dispone de una enteramente adecuada, tómese alguna que lo sea en apariencia, o cítese lo que alguien ha dicho en otro sentido o en otras circunstancias. Las autoridades que el adversario no entiende en absoluto suelen ser las más eficaces. Los incultos sienten un peculiar respeto por las frases en griego y en latín. En caso de necesidad, también se puede no sólo tergiversar las autoridades, sino falsificarlas sin más, o citar algunas que sean de nuestra total invención: el adversario casi nunca tiene el libro a mano, ni tampoco sabría manejarlo. El más gracioso ejemplo al respecto es el del cura francés que, para no tener que pavimentar la parte de la calle que estaba ante su casa, como estaban obligados a hacer los demás ciudadanos, citó una falsa sentencia bíblica: ‘paveant illi, ego non pavebo’ [teman los demás, que yo no temeré]. Eso convenció al responsable municipal. También pueden utilizarse como autoridades los prejuicios generales. Pues la mayoría de los hombres piensan, con Aristóteles, que ‘decimos que es justo lo que a muchos les parece justo’ (Ética a Nicómaco, X, 2, 1172 b 36): ciertamente no hay una sola opinión, por absurda que sea, que los hombres no hagan suya con facilidad tan pronto como se ha conseguido persuadirlos de que es generalmente aceptada. La imitación actúa tanto sobre su pensamiento como sobre su conducta. Son borregos que siguen al manso allí donde los lleve: les resulta más fácil morir que pensar. Es muy extraño que la universalidad de una opinión tenga tanto peso sobre ellos, dado que podrían ver en sí mismos que aceptan opiniones sin juicio alguno y en virtud de la mera imitación. Pero no lo ven porque carecen de cualquier conocimiento de sí mismos. Sólo los escogidos dicen, con Platón, que ‘los muchos tienen muchas opiniones’ (República, IX, 576 c); es decir, el vulgo cobija muchas patrañas en la cabeza, y si uno quisiera enmendarlas tendría mucho que hacer.
»La universalidad de una opinión no es, hablando en serio, ninguna prueba, ni tan siquiera una razón para considerarla más verosímil. Quienes sí creen eso no tienen más remedio que admitir: 1) que el alejamiento en el tiempo priva de su fuerza probatoria a esa universalidad; de lo contrario tendrían que rehabilitar todos los viejos errores que en otros tiempos pasaron universalmente por verdades: por ejemplo, habría que restablecer el sistema ptolemaico, o el catolicismo en todos los países protestantes; y 2) que el alejamiento en el espacio produce eso mismo: si no, los pondrá en un apuro la universalidad de opinión de quienes profesan el budismo, el cristianismo o el islam. (Según Bentham, Tactique des assemblées législatives, Ginebra-París, 1816, vol. II, p. 76.)
»Lo que se llama opinión universal es, cuidadosamente analizado, la opinión de sólo dos o tres personas; nos convenceríamos de ello si presenciáramos la formación de una de esas opiniones universalmente admitidas. Veríamos entonces que son dos o tres personas quienes al principio la adoptan o plantean o afirman, y con las cuales se fue tan benévolo de suponer que la habían examinado bien a fondo; sobre el prejuicio de la suficiente capacidad de éstas, otros hombres fueron a su vez adoptando dicha opinión; y a éstos últimos, por su parte, los creyeron muchos otros, cuya indolencia les aconsejó mejor creer, sin más, antes que comprobar fatigosamente. Así creció día a día el número de tales partidarios indolentes y crédulos; pues, como la opinión ya tenía un buen número de voces a su favor, los siguientes partidarios creyeron que sólo lo podía haber obtenido gracias a lo bien fundado de sus razones. Los hombres que aún quedaban fueron viéndose forzados a admitir lo que era generalmente admitido, para no pasar por cabezas turbulentas que se rebelaban contra opiniones de universal validez y sujetos impertinentes que pretendían ser más listos que el mundo entero. En este punto el asentimiento se convierte en una obligación. De ahí en adelante, los pocos capaces de juzgar se ven forzados a callar; y aquéllos a los que les está permitido hablar son los absolutamente incapaces de tener opiniones propias y juicio propio, quienes no son más que un mero eco de opiniones ajenas, no obstante lo cual son defensores tanto más celosos e intolerantes de las mismas. Pues lo que odian en el que piensa de otro modo no es tanto la opinión distinta que éste profesa cuanto el atrevimiento de querer juzgar por uno mismo: cosa que ellos jamás se resuelven a hacer y de la que en el fondo son conscientes. En definitiva, son muy pocos los que saben pensar, pero todos quieren tener opiniones; ¿qué otra cosa cabe hacer entonces sino cogerlas de otros, ya del todo listas, en vez de forjarlas por sí mismos? Siendo así las cosas, ¿qué vale la voz de cien millones de personas? Tanto como, por ejemplo, un dato histórico que se encuentra en cien historiadores pero que, como acaba demostrándose, todos han tomado unos de otros, por lo cual, en último término, todo se reduce a la afirmación de un solo individuo. (Según Bayle, Pensées sur les comètes, 4.ª edición, 1704, vol. I, p. 10.)
»‘Lo digo yo, lo dices tú, pero finalmente lo dice también él, / y cuando se ha dicho tantas veces no ves sino lo que se ha dicho.’
»No obstante todo lo cual, en la discusión con gente ordinaria puede utilizarse la opinión general como autoridad.
»En general se hallará que, la mayoría de las veces, cuando discuten dos cabezas ordinarias, el arma que ambas utilizan son autoridades con las que se golpean mutuamente. Si una cabeza mejor tiene que habérselas con una de aquéllas, lo más recomendable es que se amolde a esa arma, eligiendo autoridades conforme a las debilidades del adversario. Pues, contra el arma de los razonamientos, éste último es, ‘ex hypothesi’, un invulnerable Sigfrido inmerso en las aguas de su incapacidad de pensar y juzgar.»